
Leer libros es como ejercitarse. O como alimentarse. Quienes tienen el hábito de la lectura sienten, o por lo menos intuyen, cómo a medida que se avanza por las páginas de una novela, un libro de cuentos, un poemario, una antología de crónicas, algo dentro crece, se vuelve más resistente y, en cierta medida, también se transforma. Por eso es que no pueden dejar de hacerlo: sin la lectura es como si estuvieran languideciendo.
En un plano, “más científico” se podría decir que los beneficios del leer están también estudiados. Si es literatura sus ventajas son mayores: estimula la actividad cerebral y hasta nos ayuda a ser más empáticos. Un estudio de la universidad de Yale del 2013 llegó a afirmar que los lectores de libros pueden reducir sus riesgos de mortalidad hasta en un 20% respecto a quienes no pasan de la primera página. Una pandemia, sin embargo, pone en duda hasta el más arraigado de los hábitos. Es capaz de resquebrajar cualquier rutina o preferencia.
Para muchos lectores empedernidos estos meses de cuarentena por el Covid-19 han puesto a prueba su concentración y su hambre por las historias. La realidad, con sus miles de muertes, hospitales colapsados, despidos y hambre, ha consumido la atención y el interés como la más atrapante y cruel de las ficciones. Hay también otros lectores que no han sentido tanto el cambio y han tomado el aislamiento como una oportunidad para leer más y mejor. Inclusive para aprender sobre los virus, la historia de las pandemias, epidemias y pestes, sobre cómo la humanidad ha sobrevivido a estos episodios.
Pero como el comportamiento del lector y la lectora en estos más de 100 días de encierro no se puede resumir en unas cuantas líneas, en OjoPúblico invitamos a un grupo de ocho escritores, periodistas, académicos, activistas de Perú, Ecuador y Colombia a que nos compartan sus experiencias. En los siguientes párrafos encontraremos a quienes vivieron bloqueos iniciales, quienes luego los vencieron, aquellas que siguen batallando, los que acompañaron a otros lectores en el desconcierto, las que desarrollaron nuevas curiosidades lectoras, aquellos que han emprendido proyectos de escritura en medio del caos. Por supuesto sus testimonios también son una invitación a la lectura.
“Esto es como una especie de tragedia griega que no logro desanudar”
María Fernanda Ampuero (Ecuador)
Escritora

Foto: Jorge Luis Hernández
Para mí ha sido super difícil leer, tengo un problema de concentración muy grande. No estoy pasando la cuarentena en mi casa, sino en casa de una familia de amigos que no está en Ecuador. Ellos tienen una gran biblioteca y yo podría leer sin parar y, sin necesidad de ir a una librería como en cuatro años. Pero el asunto es que no me concentro, nada me resulta demasiado atractivo.
Aun así releí "Los niños del Brasil", de Ira Levin, porque me apetecía algo de lectura conocida, algo que leí en la infancia y donde sé cómo acaba la historia. También volví a leer "La carretera", de Cormac McCarthy, por el tema apocalíptico. Los buenos libros consiguen eso: por un tiempo te absorben y La carretera es una maravilla. Pero como ahí también sabía qué pasaba fue una lectura fácil. Leí también "La cresta de Ilión", de Cristina Rivera Garza, que ha salido en una nueva edición. Y bueno, he leído fragmentos de cosas, cuentos, lecturas cortas.
Por ejemplo sí he estado viendo muchas series, pero no las series difíciles. No podría con Dark, que es una serie que todo el mundo está viendo. Yo creo que en este momento no entendería nada.
Entonces no he leído algo nuevo que me confronte o que me haga reflexionar o donde tenga que recordar una trama complicada al día siguiente, ha sido muy complicado. Intenté leer una novela que me apetece leer muchísimo, de una autora latinoamericana que me encanta. Pero es un libro muy largo y al día siguiente tenía que volver a empezar y al día siguiente lo mismo, y es duro. Esto es como una especie de tragedia griega que no logro desanudar.

“Antes de que todo pasara, había decidido que este sería un tiempo para escribir y leer”
Karina Pacheco (Perú)
Escritora, editora y antropóloga

A fines de febrero me tomé cuatro meses sabáticos para terminar de escribir mi nueva novela. Vine a Madrid porque no quería que nada me distrajera, además la parte actual de la historia transcurre en esta ciudad. La cuarentena me sorprendió aquí, aunque en cierto modo no cortó mi plan de trabajo. Antes de que todo esto pasara, ya había decidido que este sería un tiempo para escribir y leer.
Por ahora mis lecturas de libros son por placer, porque la investigación para mi novela en gran medida ya la había hecho en el Perú. Como acá no tengo mi biblioteca, días antes de la cuarentena me abastecí de varios: algunos los compré, otros me los prestaron. Ahora mismo tengo seis libros sobre mi mesa de noche. Siempre leo varios a la vez. Estoy leyendo "Los errantes", de Olga Tokarczuk, "La mujer del bosque", de John Connolly, "Poesía vertical", de Roberto Juarroz, "Pequeñas mujeres rojas", de Marta Sanz y "Los pacientes del doctor García", de Almudena Grandes.
Tengo otros que llevo en la mochila y con ellos tengo una rutina. Por ejemplo, desde que permitieron volver a la calle por franjas horarias, salgo a correr por las mañanas y llevo un libro. Estos días va conmigo "Patagonia Express", de Luis Sepúlveda. Es un libro de relatos estupendo y fácil de transportar porque es ligero. Cuando me detengo a descansar en un parque o un café, leo uno o dos relatos. Los libros de la mesa de noche los reviso en la tarde y en la noche.
En este tiempo también he estado leyendo compulsivamente la prensa, sobre todo al inicio. Además de visitar las webs de opinión y prensa peruana. Pero todavía prefiero los diarios en papel, siento que así leo mucho mejor y mi vista descansa de las muchas horas frente a la pantalla. Lo que está ocurriendo con la realidad es tan arrollador y tremendo que los artículos de la prensa mundial ayudan a entender las cosas con mayor perspectiva.

“De cierto modo sentí que a mi pandemia le sobrevino otra que no había terminado de procesar”
Victoria Guerrero (Perú)
Poeta, activista y profesora universitaria

Al comienzo de la cuarentena, me hice una rutina, con horarios para escribir y leer, leía poemas y los subía a las redes, además de preparar mis clases en la universidad. Pero conforme los semanas avanzaban, me di cuenta de que no podía terminar nada. Cogía un libro y lo abandonaba. Lo mismo ocurría con mi escritura: abría un archivo, comenzaba a escribir y pasaba al siguiente. Nada me entusiasmaba verdaderamente.
Luego entré en una especie de extraña desesperación. Normalmente no me habría alterado, vengo de la poesía y allí la disciplina no es un mandato; por el contrario, necesitamos de la espera o del momento de pasaje. Por un lado, me daba cuenta que el cerco de fuera se instalaba en mí. Mi propio estado de sitio. Además, el coronavirus me sorprendió durante el tratamiento de mi enfermedad. De cierto modo sentí que a mi pandemia le sobrevino otra que no había terminado de procesar.
En medio de mi bloqueo, hice una videollamada con unas amigas poetas para hablar sobre el proceso creativo. Después de ese encuentro me fui relajando. Abrí uno a uno esos archivos abandonados y ahora encuentro caminos. Los libros ya no se me caen de las manos. Leí "El dolor", de Marguerite Duras, terminé "Calibán y la bruja" de Silvia Federici. Hace poco me compré unos libros del poeta norteamericano John Berryman, pero la poesía se lee distinto. Sin embargo, siempre me sostuvieron las lecturas de todas y todos los autores que leemos en las clases y los talleres de poesía de la universidad. De Baudelaire a Chantal Maillard; de Clarice Lispector a Mariana Enríquez me han acompañado estos meses.
También me ayudó salir a manejar bicicleta. En una ciudad desbordada como Lima es liberador atravesar sus calles y contemplar ese paisaje de inmensa soledad y silencio.

“En momentos difíciles recurro a Victoria Santa Cruz, a sus libros y a sus entrevistas”
Sofía Carrillo
(Perú)
Periodista y activista afroperuana

He visto y oído por ahí que hay quienes idealizan esta cuarentena. Creen que a partir de ciertas reflexiones personales y colectivas que han surgido por las circunstancias, las cosas serán muy diferentes. Ojalá fuera así. Salvo el no poder salir a la calle, podría decir que la situación ha estado bastante similar a lo que era antes: la exclusión, la discriminación, el racismo. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con George Floyd y lo que ha pasado en Perú, con la polémica por el cambio del nombre de un postre popular que incitaba al racismo, nos hace regresar a la realidad de siempre.
Todas esas circunstancias me hicieron cambiar de plan. Yo había seleccionado una serie de libros que quería disfrutar durante estas semanas de encierro. Pero la necesidad de poder sustentar más contundentemente mis razones para la lucha antirracista me hizo variar la ruta. He estado leyendo sobre decolonialidad, feminismo negro, he leído mucho a Angela Davis. Tambíen he estado leyendo virtualmente "Americanah", de Chimamanda Ngozi Adichie. He entendido cómo nuestras experiencias como africanas, como afrodescendientes, esas diferencias y estereotipos contra nosotras, son muy similares sin importar en lugar en donde estemos. Además que estamos conectadas por el dolor y la resistencia.
Cada tanto regreso a las biografías de Martin Luther King y Malcolm X, que fueron lecturas que me marcaron mucho de niña. Mi padre me las dio a leer, él siempre trató de mostrarme referentes afro de lucha. También he vuelto a leer a Victoria Santa Cruz. He releído su libro Ritmo, el eterno organizador que publicó el año pasado el Seminario Afroperuano de Artes y Letras. Siempre en momentos difíciles como estos recurro a Victoria, a sus libros y a sus entrevistas. Me hace pensar muchísimo verla, reconocer cómo reclamaba por los problemas del momento en el que vivía, hace ya varias décadas. Y que lamentablemente no son muy distintos a los del presente.

“Leer es el placer que me doy después de haber trabajado escribiendo”
Alberto Salcedo Ramos
(Colombia)
Periodista y escritor

Foto: Paola Hernández
Este año he estado, más que todo, dedicado a la escritura de un libro mío. Sigo leyendo, por supuesto, pero he orientado mis lecturas hacia este propósito de trabajo personal. El libro que ando escribiendo es sobre los orígenes del narcotráfico en Colombia. Entonces he leído muchos libros sobre ese tema y sobre narcotráfico en general. Eso no quiere decir que no haya explorado otros. La cuarentena no me ha afectado en absoluto. Al contrario, me ha permitido volver a leer de manera desprevenida, como lo hacía al principio. Leer por el mero gusto de hacerlo, agarrar, al azar, cualquiera de mis libros y avanzar a través de sus páginas sin que nada nos estorbe.
La cuarentena también me ha permitido pensar, con algo de desconcierto, en los muchos libros que tengo sin leer. A todos nos pasa, especialmente cuando somos tan viajeros: vamos por ahí comprando libros compulsivamente, libros que se atropellan y desplazan entre sí. En Colombia el escritor Fernando Charry Lara tenía al respecto un apunte muy divertido. Decía: “los libros se han vuelto tan caros que ahora sí nos va a tocar leer los que tenemos en casa”. Bueno, algo se avanza durante un confinamiento obligatorio, pero me temo que hemos acumulado tantos volúmenes en los anaqueles que moriremos sin ponernos al día. En todo caso, no se trata de eso, sino de mantener el gozo de lector.
En cuanto a lo que he leído en estos días, voy a referirme solo a dos libros. El primero se llama "Ver es un todo". Es una recopilación de las entrevistas que concedió Cartier Bresson. Ahí está su pensamiento en relación con el oficio. Bresson habla de fotografía pero lo que dice es aplicable a todo el trabajo de exploración etnográfica. Habla de la forma de acercarse a las personas, de cómo narrar a través de imágenes, del compromiso emocional que supone hacer algo así, de lo que eso significa. Me sentí conectado con él porque vi que su manera de poetizar la realidad se corresponde con la de quienes escribimos. Es un libro que se lee fácil y que permite entender muchos fundamentos del oficio de contar historias.
El otro libro que he leído últimamente, y que me ha maravillado, es "La fabulosa taberna de McSorley", de Joseph Mitchell. Son crónicas urbanas de Nueva York: de lugares emblemáticos, de seres excepcionales, de criaturas rotas que nos hacen sentir frente a un espejo porque nos muestran nuestras propias heridas. Qué pedazo de escritor de no ficción era este señor. Son las historias de un fisgón que sabe ganarse el derecho a asomarse y que no convierte el ejercicio de mirar al otro en un alarde, ni en una agresión. Un tipo que sabe dejarse sorprender y que teje sus textos con una mezcla de poesía, delicadeza y emoción contenida.
Con esos dos libros leídos y con otros que no alcanzo a mencionar ahora me he sentido pleno como lector. Entre tanto, me toca seguir escribiendo el libro en el que ando trabajando. Escribo de día y leo de noche. Leer es el placer que me doy como recompensa después de haber trabajado escribiendo.

“La lectura es algo que me he puesto como una meta dentro de mi rutina”
Nishme Súmar
(Perú)
Directora de teatro

Antes de hablar sobre la lectura durante la cuarentena debo decir algo. Como hace dos años volví con fuerza a las novelas, los cuentos y la poesía. Los diez años anteriores mi interés principal estuvo en textos de teatro. No dejé por completo los otros géneros, por supuesto, pero no era lo central en mi búsqueda. Ha sido un reencuentro muy feliz, realmente me ha recordado cuán importante era para mí leer. No solo es un refugio, sino una oportunidad para adentrarse en otros mundos. Además es una gran forma de nutrir mi trabajo. Me regala muchas imágenes, muchas inquietudes, muchas ideas y mis puntos de vista son desafiados.
Durante estos casi cuatro meses de cuarentena he leído sobre todo a autoras. Algunos títulos fueron "La mujer y la ciudad", de Vivian Gornick; "La noche de los niños", de Toni Morrison; "Las cosas que perdimos en el fuego", de Mariana Enriquez; "Kentukis", de Samantha Schweblin; "La mujer rota", de Simone de Beauvoir. Descubrí a una autora que me ha fascinado, Nell Leyshon. De ella leí "Del color de la leche".
A veces me preguntan, sobre todo mamás y papás, cómo hago para tener tiempo para leer. La lectura es algo que me he puesto como una meta dentro de mi rutina, que priorizo hacer en lugar de otras cosas, como ver muchas series o películas. Por estos días, con mis hijos todo el día en casa, leo a partir de las nueve de la noche, cuando ya se fueron a dormir. A veces, cuando estoy muy atrapada por el libro, puedo quedarme despierta hasta la madrugada.
Con mis hijos también ha pasado algo bien curioso. Como ahora estamos juntos siempre, ellos me ven leer muy seguido y les da curiosidad, me preguntan de qué tratan los libros. La vez pasada estaba leyendo "El hombre duplicado", de José Saramago y le iba contando a mi hijo de nueve años cómo avanzaban los capítulos. Él no podía creer que a alguien se le hubiera ocurrido una idea así. Entonces todos los días, durante los almuerzos, conversábamos sobre esa historia. Fue como si estuviéramos leyendo juntos.

“En estos cuatro meses he visto, a través de mis talleres, lo que quizás está ocurriendo en el mundo de la lectura”
Jeremías Gamboa (Perú)
Escritor

Foto: Santiago Barco
Cuando comenzó la cuarentena en Perú yo acababa de comenzar un nuevo ciclo del círculo de lectura que dirijo. Íbamos a entrar en la tercera semana de una serie de diez sesiones en las que leeríamos novelas de escritoras racializadas como Jhumpa Lahiri, Zadie Smith y Toni Morrison. Al principio lo suspendimos. Creímos que pronto podríamos retomar las sesiones presenciales porque nadie podía imaginar la real dimensión del problema. Cuando nos dimos cuenta, decidimos reconvertir los talleres al formato virtual. Nos tomó un tiempo adaptarnos.
Como muchos, yo también perdí la concentración para la lectura. A veces me encerraba en ciertos lugares de mi casa y aun así me tomaba el doble del tiempo de lo normal avanzar. Volvía al mismo párrafo una y otra vez y no podía entregarme del todo a la ficción del otro. Como los círculos de lectura son uno de mis trabajos, tuve que disciplinarme y leer con tenacidad y también con mucha urgencia. En ese sentido, no solo tuve que animarme a mí mismo a seguir leyendo, sino debí animar a los talleristas a continuar. Hubo quienes no pudieron hacerlo y hubo algunos que se se retiraron. A mí me tocaba comandar la nave y comunicarme con ellos para animarlos a seguir leyendo. Y así, poco a poco, tomamos el formato virtual y volvimos, con muertos y heridos, y ese círculo de lectura acabó con bastante éxito. Sentimos que habíamos ganado una batalla. Ahora estamos en uno dedicado a varias novelas de Toni Morrison que nació en lo virtual.
Por momentos creo que en estos cuatro meses he visto, a través de la pequeña escala de mis talleres, lo que quizás está ocurriendo en el mundo de la lectura: gente que se desconectó de la lectura, gente que lucha por preservarla, gente que no se ha adaptado aun al paso del papel al Kindle o a la tablet y muchos otros que más bien han entrado en una euforia impresionante al darse cuenta de que pueden leer de esa nueva manera. También siento que han aparecido nuevos lectores, nuevas necesidades de leer y conectar con los otros allá afuera. Ha sido un logro mantenernos en la lectura. Todos sentimos que es como una resistencia: hemos sabido sostener la ilusión, el sentido y la imaginación en tiempos tan difíciles.

“Leer ficción me desconecta. En cambio, leer sobre la actualidad o escribir me compromete”
Marcel Velázquez (Perú)
Profesor de la Universidad Mayor de San Marcos. Ensayista y crítico cultural

En estos meses de cuarentena no he tenido ningún tipo de bloqueo; sí, más tiempo. Por ello, la lectura y la escritura han fluido incontenibles. Leer ficción me desconecta, me instala en una cápsula especial, ajeno a la apremiante realidad. En cambio, leer sobre la actualidad o escribir me compromete, me reconecta con el mundo y sus gritos.
Al principio, como muchos, viví obsesionado por el tema de la pandemia. Para calmar la ansiedad, revisaba las cifras mundiales, leía artículos científicos para comprender qué es un virus, cómo funciona el número básico de reproducción, cómo debe compararse la tasa de letalidad. Renové mis escasas habilidades matemáticas, y así analizaba cuadros estadísticos y proyecciones. Aprendí en tres semanas más de enfermedades virales, pruebas PCR y epidemias que en toda mi vida. Busqué saber todo lo que pude e invertí mucho tiempo leyendo noticias de todo el mundo y opiniones calificadas en Twitter, quería estar ultrainformado. Leí "Pandemic", de Sonia Shah, como si fuese un breve cuento de Carver, y completé mi suspendida lectura de "El regreso de las epidemias", de Marcos Cueto, breviario de estos tiempos.
Durante el segundo mes, empecé a alejarme de las noticias y dediqué gran parte de mi día a imaginar y organizar con un equipo un archivo digital Covid-19 para la Biblioteca de San Marcos. En paralelo, empecé a leer novelas al alba y cuentos por la noche. Bernhard, Del Paso, Buzzati; inevitablemente hojeé varios libros que están vinculados con las plagas, el que más me impresionó fue "Diario del año de la peste", de Daniel Defoe y el cuento “La máscara de la muerte roja”, de Poe. Por último, he aprovechado para avanzar sustantivamente un proyecto, que se gestó en esta inmensa reclusión, un ensayo sobre el humor, el miedo y la intersubjetividad en la modernidad desde la historia cultural de las epidemias. Un libro desde Lima y contra Lima. Esta cuarentena ha sido un periodo terrible; pero personalmente enriquecedor.






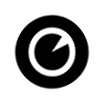







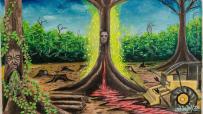
 Tienes reportajes guardados
Tienes reportajes guardados




