
ASIMETRÍA. Aunque las marcas de moda destacan el aporte artesanal como su propuesta de valor, a los artesanos se les piden que trabajen bajo la visión del diseñador.
Un debate sobre la situación del sector artesanal en Perú se abrió esta semana a partir de un video difundido en redes sociales, en el cual la diseñadora de moda Anis Samanez y José Forteza, editor senior de Vogue Latinoamérica, criticaban que las comunidades indígenas cobrasen por sus conocimientos ancestrales cuando se les invitaba a trabajar para el sector.
Samanez declaró: “[El jefe de la comunidad shipibo-konibo] me pidió USD 5.000 por enseñarme su cultura, que es mía, ¡imagínate!”. Forteza, por su parte, sostuvo: “Si no fuera porque ella [diseñadora] hizo esto, tú [artesano] seguirías muriéndote de hambre con el ancestro”.
Estas declaraciones fueron brindadas en un evento organizado por la Asociación de Moda Sostenible del Perú (AMSP) y, desde entonces, han surgido múltiples reacciones críticas y bien informadas de organizaciones como Onamiap (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú), el Colectivo Shipibas Muralistas y proyectos de periodismo de moda independiente respecto a los límites entre inspiración y apropiación cultural, así como sobre las estructuras de racismo que se asoman a través de estos discursos hoy públicos.
Con este artículo propongo mirar al Estado peruano y a las políticas que facilitan que sucesos como este ocurran. Empezaré subrayando lo enfatizado ya por diversas voces: las condiciones en Perú no están dadas para que las relaciones comerciales entre artesanos y diseñadores sucedan sin perpetrar relaciones asimétricas marcadas por prácticas coloniales de desprecio hacia las personas indígenas.
Sin embargo, en este artículo no solo me quiero enfocar en hacer una crítica al racismo en las declaraciones difundidas, sino que quisiera enfatizar en dos aristas del suceso que, hasta este punto, han sido insuficientemente problematizadas: el significado de una dinámica colaborativa y el rol del Estado en este asunto público.
La 'colaboración', vista como un intercambio horizontal, no se aplica a la mayoría de tratos entre artesanos y diseñadores".
En los últimos años, el Estado no ha promovido transformaciones relevantes a favor de la artesanía, pese al fenómeno de comoditización del patrimonio —proceso de empaquetado y transformación de recursos patrimoniales como si fueran productos comerciales, dándose un cambio de finalidad, como ocurre en la moda— que ha impulsado y que se puede rastrear con especial notoriedad desde la instalación del discurso de Marca Perú en 2011.
Empezaré con la categoría “colaboración” que se viene usando para describir el proceso en el que un diseñador, usualmente de origen urbano y de clase media-alta, le encarga a un artesano la ejecución de una cierta labor basada en sus saberes ancestrales.
El significado de colaboración, como un intercambio horizontal entre dos agentes a través del cual los dos obtienen beneficios comparables, no se aplica a la mayoría de las dinámicas comerciales entre artesanos y diseñadores. Los enfoques occidentales, encarnados por los diseñadores de moda, desempeñan el papel central en la configuración de los procesos de diseño.
Pese a que las marcas de moda resaltan el aporte artesanal como eje principal de su propuesta de valor, con frecuencia se pide a los artesanos que trabajen como “proveedores” supeditados a la visión del diseñador. Esto se da en un contexto en el cual el consumidor promedio fiscaliza poco las circunstancias en las que se produce aquello que adquiere y el Estado asume pocas responsabilidades para equilibrar los intereses en juego.
Con frecuencia se pide a los artesanos que trabajen como 'proveedores' supeditados a la visión del diseñador".
Es importante situar al Estado dentro de esta conversación, pues estas “colaboraciones” vienen siendo impulsadas, incluso, desde la gestión pública con insuficiente sensibilidad a las diversas matrices de opresión en juego en estos intercambios. Es necesario notar que existen dos cuerpos claves que fomentan la actividad artesanal en el Perú: el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
El primero tiene una visión patrimonial más suspicaz respecto a las colaboraciones con diseñadores de moda y, quizá, “purista” enfocándose, principalmente, en la ejecución de ferias y en la difusión de la labor artesanal y usando el término “arte popular tradicional” para referirse a la labor desempeñada por este grupo.
Por su parte, el sector de Comercio Exterior fomenta múltiples espacios de networking entre diseñadores y artesanos.
Además, promueve la “innovación” en la artesanía mediante este tipo de alianzas, pues considera que la principal forma de desarrollo económico que tienen los artesanos es entrar a mercados globales de la mano con diseñadores de moda o industriales. Para ello, toman en cuenta el crecimiento de la economía verde en el norte global y su posicionamiento en la industria del diseño de artículos de lujo.
La relación basada en el pago de honorarios abusivos y promesas de visibilidad no es una colaboración".
Los dos sectores no dialogan y esto se evidencia no solo en la baja implementación de planes de acción conjunta, sino en lo precarias que siguen siendo las condiciones laborales en el sector artesanal. Como explica la artista shipiba Milka Franco en su comunicado, ella tuvo que aceptar un pago de S/400 a la semana de la diseñadora Anis Samanez, porque tenía necesidades económicas que cubrir en aquel momento, pese a que su colectivo en conjunto rechazó participar en dicho encargo.
Es importante discutir si una decisión tomada desde la supervivencia en los márgenes es, finalmente, una que tiene potencial de ser económicamente transformadora.
Una relación comercial basada en el pago de honorarios abusivos y promesas de mayor visibilidad no es una colaboración, es una relación de explotación. Y no es la primera vez que estamos ante un caso de abuso de este tipo en el sector de la moda. Por ejemplo, en 2023 OjoPúblico reportó cómo funcionan las relaciones entre productores de alpaca y vicuña de los andes peruanos y las empresas que fabrican prendas con base en estas fibras de lujo, resaltando los pagos ínfimos a los productores.
Al considerar realidades como esta es que países como Colombia y México han actualizado sus políticas relativas a la artesanía y debatido los derechos de propiedad intelectual en casos colectivos, a fin de brindar protección jurídica al trabajo artesanal.
En Perú, la Ley del artesano no incorpora reflexiones sobre la colonialidad y extractivismo vigentes".
En el caso de México, la protección de los derechos colectivos de las comunidades de artesanos está regulada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. En Colombia, se ha impulsado la inscripción de los productos artesanales bajos las figuras legales de marca colectiva y denominación de origen, desde la Superintendencia de Industria y Comercio.
En Perú, contamos con la Ley del artesano y del desarrollo de la actividad artesanal y su reglamento, una norma de más de una década de antigüedad que no incorpora reflexiones sobre la colonialidad y extractivismo vigentes en las relaciones comerciales entre representantes del sector artesanal y de la moda.
Tras más de una década de instalación de las lógicas de comoditización del patrimonio cultural peruano y de estas como pieza clave de la marca país, es importante preguntarnos por sus efectos en aquellas comunidades históricamente marginalizadas, cuya prosperidad se dice impulsar.
Es necesario hacernos preguntas más allá de este caso particular y evaluar el ecosistema de moda en su conjunto, incluyendo a sus múltiples actores: artesanos, diseñadores, escuelas de formación, productores de insumos e, incluso, a aquellos actores estatales y privados, como gremios y asociaciones que se han encumbrado como promotores de la sostenibilidad y el desarrollo.





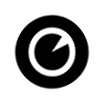








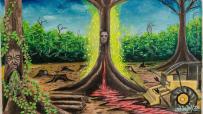
 Tienes reportajes guardados
Tienes reportajes guardados


